Ochenta años obligan a una pregunta incómoda: ¿es la ONU todavía útil? La sospecha no es nueva; de hecho, acompaña a la organización desde su nacimiento. Desde su fundación en 1945, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue concebida como el pilar del diálogo y la cooperación internacional. Sin embargo, en los últimos años su eficacia ha sido puesta en duda. Algunos la ven como el elefante de la sala: una estructura colosal que ya no cumple su propósito original. En un escenario de crisis y divisiones —no pocas veces inducidas por las potencias y la discrecionalidad con que ejercen su poder—, la duda persiste: ¿sigue siendo la ONU útil para resolver los retos globales… o ha quedado como espectadora?
U Thant, tercer secretario general de la ONU entre 1961 y 1971, ya anticipaba esta preocupación cuando declaró: “Las Naciones Unidas sólo pueden ser lo que sus países miembros decidan hacer de ellas. Son débiles e inadecuadas, pero siguen siendo la mejor esperanza…”(U Thant, 1969, pp. 2–3). Ocho décadas después, la frase conserva filo; quizá más. Porque la ONU no gobierna el mundo (nunca fue su mandato): convoca, media, fija reglas, coordina… y, a veces, queda contra la espada y la pared. El problema, entonces, no es metafísico: es político. Si la ONU depende de voluntades, ¿quién asume la responsabilidad de su éxito o fracaso?
La comparación histórica ayuda, su evolución permite comprender el espíritu mismo de la organización, como su campo real de acción a lo largo de la historia. Regresemos el tiempo a su antecesora, la Sociedad de Naciones, y con ello, al epitafio más repetido —“murió antes de nacer”—, principalmente porque no logró evitar la Segunda Guerra Mundial, que dejó un saldo imborrable en la humanidad.
Cierto; pero también es cierto que dejó los trazos institucionales sobre los que hoy se erige la mayor organización multilateral, capaz de reunir a 193 países miembros: un legado que no conviene borrar del pizarrón. La Sociedad de Naciones heredó una práctica de arbitraje que desembocó en jurisprudencia internacional, como la Corte Permanente de Justicia Internacional; hoy Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde los países resuelven pacíficamente sus disputas (International Court of Justice, n.d.-a; International Court of Justice, n.d.-b).
Llegó, además, una arquitectura sanitaria que, bajo otros nombres, actualmente es la Organización Mundial de la Salud (OMS); reconociendo por primera vez la salud pública como asunto internacional tras los brotes epidémicos —como la gripe española de 1918—. Y, hablando de crisis, tras la Primera Guerra Mundial (1914–1918), Europa enfrentó una emergencia humanitaria sin precedentes: millones de desplazados por el colapso de los imperios otomano, austrohúngaro y ruso; de allí el Alto Comisionado para los Refugiados, un intento embrionario —pero pionero— de proteger a las personas desplazadas (UNHCR, n.d.).
El salto no fue solo de escala: fue de método. Sí, efectivamente, la Sociedad de Naciones careció de mecanismos coercitivos reales. Estados Unidos nunca fue miembro. No pudo frenar la agresión de potencias expansionistas. Son carencias que el sistema aún arrastra —o solo ha resuelto parcialmente—. Aun así, edificó avances del multilateralismo moderno. Hoy, con ese diagnóstico de falta de voluntad y con condiciones más robustas —como el financiamiento—, la pregunta vuelve: ¿la ONU, en verdad, no sirve?
Así, a lo largo de las décadas, la ONU transformó la manera en que los países interactúan. Todo internacionalista sería el primero en concederlo: dista de ser perfecta, pero a menudo es criticada por una incomprensión básica de su naturaleza. No es un gobierno mundial; no es una legislatura universal.
En cierto sentido —como describió U Thant— es el parlamento de la Humanidad: un espacio donde países grandes y pequeños pueden expresar, por igual, sus posiciones sobre los asuntos más importantes. La Asamblea General no impone leyes; sus resoluciones son recomendaciones, no estatutos. Pero la ONU sí hizo algo monumental: abrió un foro multilateral que antes no existía. En lugar de relaciones bilaterales limitadas —y, con frecuencia, cargadas de desconfianza— creó un espacio donde los gobiernos pueden mantener una conversación simultánea con el resto del mundo. Eso sería imposible desde la diplomacia convencional (U Thant, 1969, p. 2).
Ese cambio fue crucial. Antes, la diplomacia era una herramienta reservada a los más fuertes; hoy, todas las banderas tienen voz. Ahí se revela la esencia de la diplomacia y del liderazgo internacionalista: negociar en escenarios donde todos los actores —sin importar su tamaño— cuentan.
Y, sin embargo, el expediente de las fallas no admite maquillaje. Ruanda y Srebrenica siguen siendo estaciones obligadas de memoria y autocrítica. La organización desnudó sus errores: mandatos pobres, reglas de enfrentamiento inadecuadas, lectura tardía de la amenaza; y dejó lecciones que hoy son estándar: protección de civiles, alerta temprana, enfoque de derechos humanos. La ONU sigue aprendiendo —a golpes más que a discursos— a nombrar el horror. Pero aprender no siempre basta (United Nations, 1999a; United Nations, 1999b).
¿Dónde descarrila el tren? En el punto donde realismo y norma chocan de frente con el idealismo wilsoniano que inspiró a la SDN: el poder de veto en el Consejo de Seguridad. Rusia bloqueando resoluciones sobre su propia agresión en Ucrania: juez y parte. Estados Unidos vetando llamados a un alto el fuego inmediato y acceso humanitario irrestricto en Gaza: parálisis frente a una catástrofe a la vista. Un mismo instrumento y dobles criterios, según intereses geopolíticos. Y el saldo: la pérdida de legitimidad de un sistema que alguna vez reconstruyó el orden mundial posterior a 1945. No lo paga la diplomacia a puerta cerrada: lo pagan las víctimas (United Nations General Assembly, 2022; France & Mexico, 2015; ACT Group, 2015).
Y, a pesar de las críticas, la mera existencia de las Naciones Unidas representa un hecho alentador. En la ONU —hoy— enfrentamos problemas y peligros con la certeza de que existe una voluntad colectiva para reconocerlos y, eventualmente, solucionarlos. Ese es su valor: la ONU no busca victorias propias; encarna la exigencia persistente de las naciones por evitar el desastre, a costa de aprenderlo en carne propia. Su creación es una idea poderosa que inspira al espíritu humano y anima a creer en un futuro mejor. Nos ofrece, cada día, la posibilidad de construir juntos un mundo más justo, próspero y digno (World Health Organization, 1980).
Todo esto, conviene insistirlo, no reduce a la ONU a un club de discursos. La organización sigue siendo la única mesa donde se sientan todas las banderas; su fuerza no está en los aplausos, sino en lo que permite hacer sin cámara: abrir un corredor, estandarizar un fármaco, certificar una elección, desmovilizar a un combatiente, identificar a una víctima. Son logros menos fotogénicos que una cumbre, más persistentes que un titular. Y, a la larga, más importantes (United Nations Peacekeeping, n.d.).
Mientras el mundo enfrenta desafíos como el cambio climático, la pobreza extrema o los conflictos armados —tal como en la época de U Thant, con la Guerra Fría y la potencial guerra termonuclear como telón de fondo—, el internacionalista debe ser adaptable: identificar problemas y construir soluciones colaborativas entre Estados Miembros, organizaciones y comunidades diversas (U Thant, 1969, p. 3).
¿Qué queda, entonces, a los ochenta? Ni la hagiografía ni el cinismo. La ONU camina —cojea en el Consejo, avanza en salud, normas, paz, memoria— y necesita, ya, ajustar donde más se evidencia: el veto. No para redimir una idea abstracta, sino para proteger vidas cuando la política grande decide mirar al techo. A la Sociedad de Naciones la mató el desdén activo de los Estados por sus propios principios. Ocho décadas después, la advertencia sigue escrita en la puerta: una institución multilateral no fracasa porque sea “débil”, fracasa porque quienes pueden fortalecerla eligen no hacerlo.
U Thant tenía razón en lo esencial. La ONU no es perfecta; tampoco prescindible. Es —todavía— la mejor esperanza disponible en un mundo que aprendió, a la mala, lo cara que sale la ausencia de reglas. ¿Es la ONU todavía útil? La respuesta no cabe en un sí plano, sino en una decisión incómoda: hacerla útil, incluso cuando duela. Y que duela parejo. Al final, de eso va la justicia cuando deja de ser discurso y se vuelve diseño.
No hace falta reescribir la Carta; hace falta que funcione donde más falla. Nuestra generación asume, junto con quienes hoy dirigen, un doble desafío: renovar el espíritu de una organización que, a sus 80 años, edificó el multilateralismo tal como lo conocemos; y acometer la tarea de ingeniería más fina, que no solo trastocaría intereses y reconfiguraría jugadas geopolíticas, sino que redefinirá —para bien, si nos atrevemos— la utilidad misma y, con ello, el destino de la Organización de las Naciones Unidas: acotar la discrecionalidad del veto en atrocidades masivas, anclar estándares comunes y reforzar la rendición de cuentas. Solo entonces la estructura podrá pasar de un esqueleto necesario pero frágil al armazón confiable, capaz de soportar las cargas del siglo sin perder su razón de ser.
Referencias
ACT Group. (2015). Code of conduct regarding Security Council action against genocide, crimes against humanity or war crimes (A/70/621–S/2015/978). https://docs.un.org/es/A/70/621
France & Mexico. (2015). Political declaration on suspension of the veto in case of mass atrocities. Mission permanente de la France auprès de l’ONU. https://onu.delegfrance.org/IMG/pdf/2015_08_07_veto_political_declaration_en.pdf
International Court of Justice. (n.d.-a). Permanent Court of International Justice. https://www.icj-cij.org/pcij
International Court of Justice. (n.d.-b). History. https://www.icj-cij.org/history
U Thant. (1969). Documentos para la paz: Extractos de los escritos y discursos de U Thant, Secretario General de las Naciones Unidas sobre asuntos de importancia mundial, 1961–1968. Nueva York: Naciones Unidas, Servicios de Información Pública.
UNHCR. (n.d.). Refugee travel documents: History of the “Nansen passport”. https://www.unhcr.org/blogs/a-century-of-mobility-a-glimpse-into-the-history-of-refugee-travel-documents/
United Nations General Assembly. (2022). Veto initiative (A/RES/76/262). https://docs.un.org/en/a/res/76/262
United Nations Peacekeeping. (n.d.). Our successes. https://peacekeeping.un.org/en/our-successes
United Nations. (1999a). Report of the Independent Inquiry into the actions of the United Nations during the 1994 genocide in Rwanda (S/1999/1257). https://docs.un.org/S/1999/1257
United Nations. (1999b). Report of the Secretary-General: The fall of Srebrenica (A/54/549). https://undocs.org/A/54/549
World Health Organization. (1980). WHA33.3: Declaration of global eradication of smallpox. https://www.who.int/publications/i/item/WHA33-3

Estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Anáhuac Querétaro y miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI). Ha representado a México en foros internacionales en Nueva York, Rusia y ante la OEA, con especialización en estudios globales y negociación intercultural.

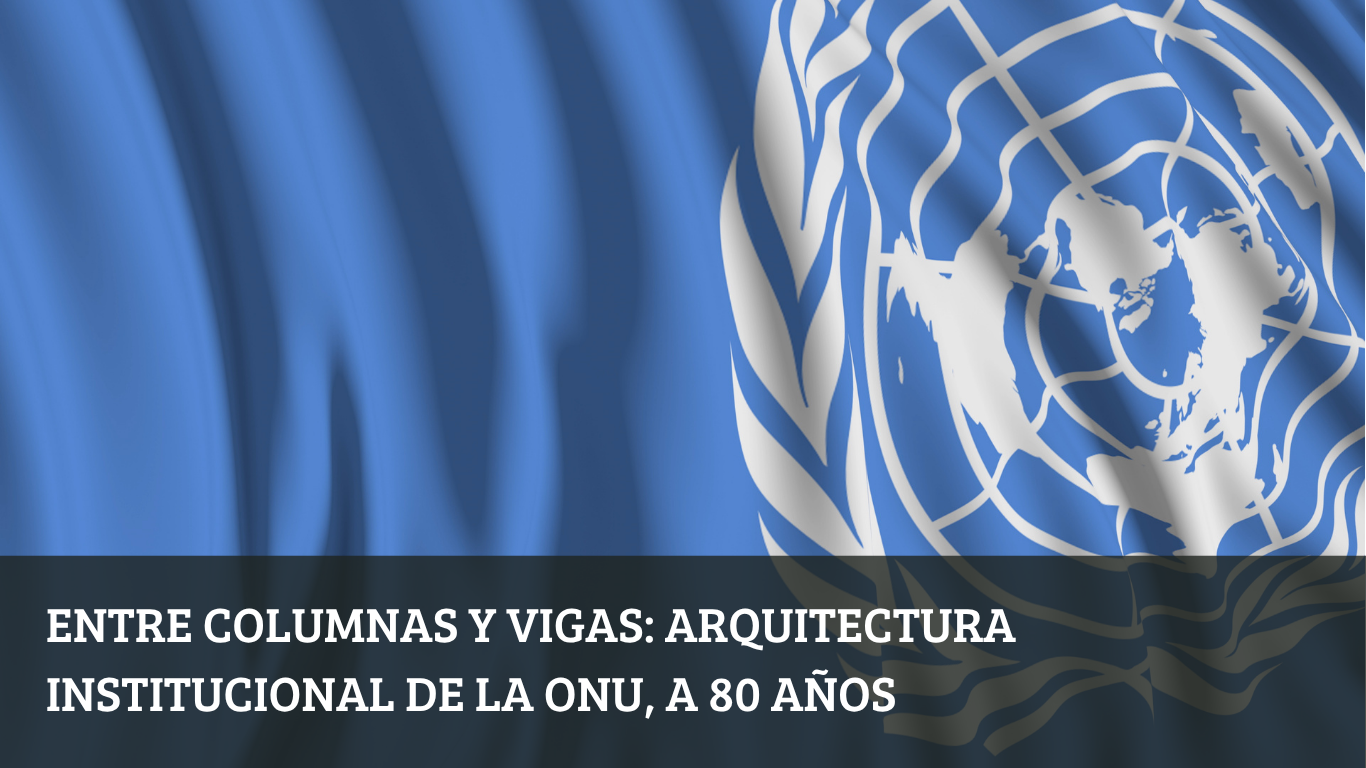

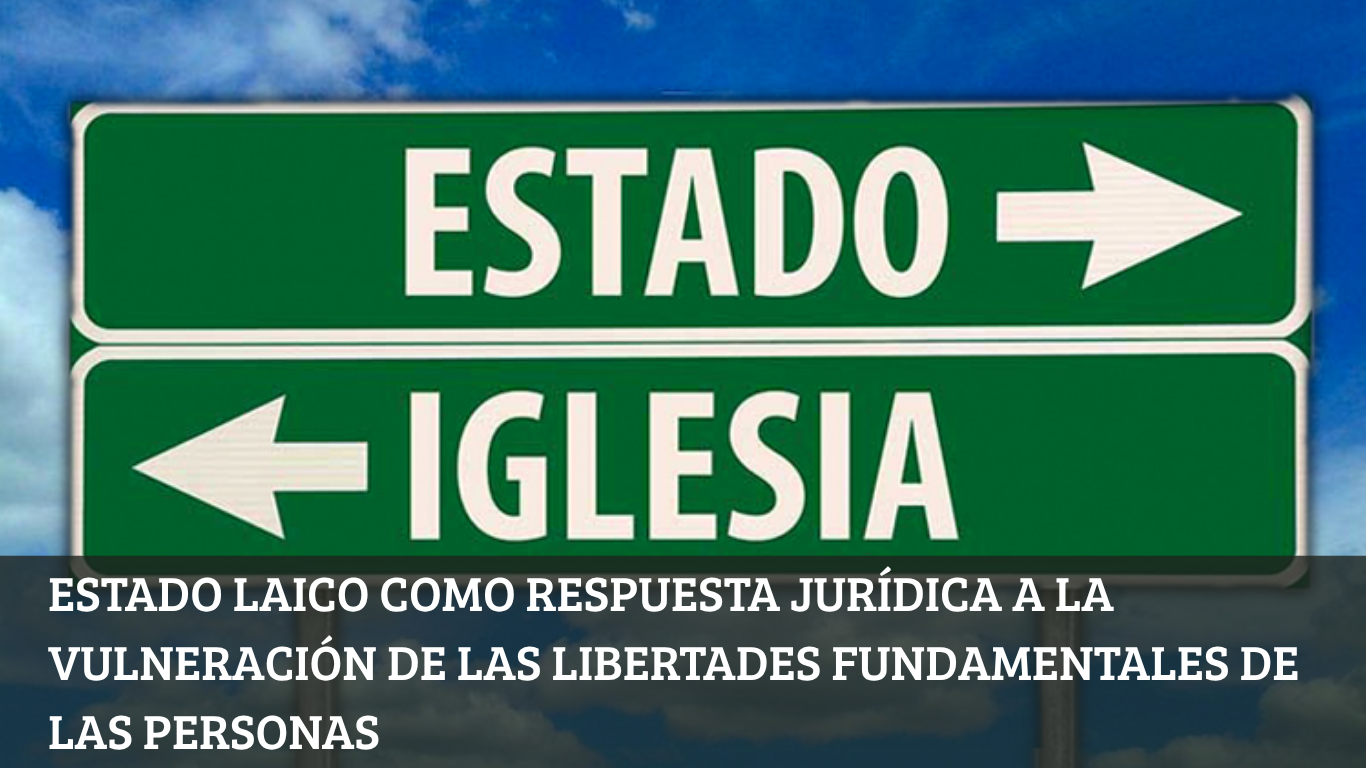




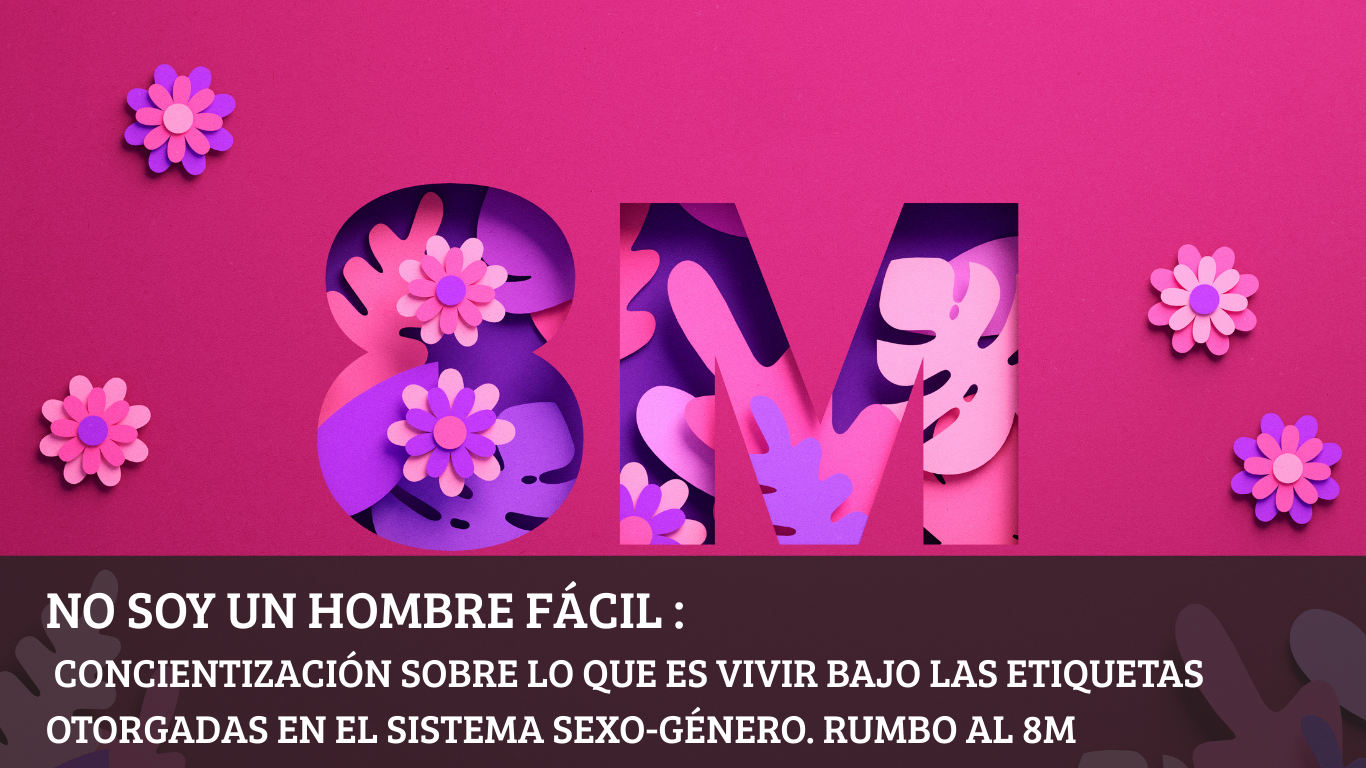
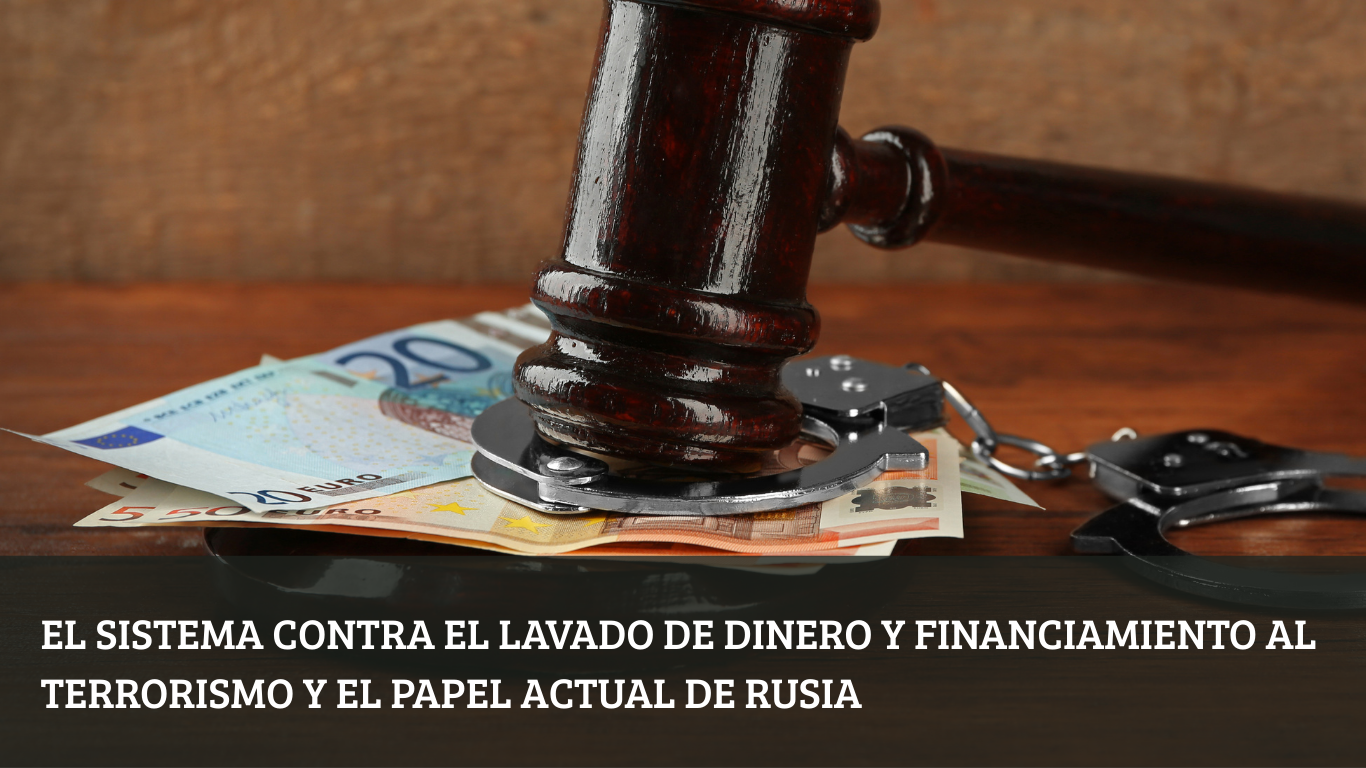
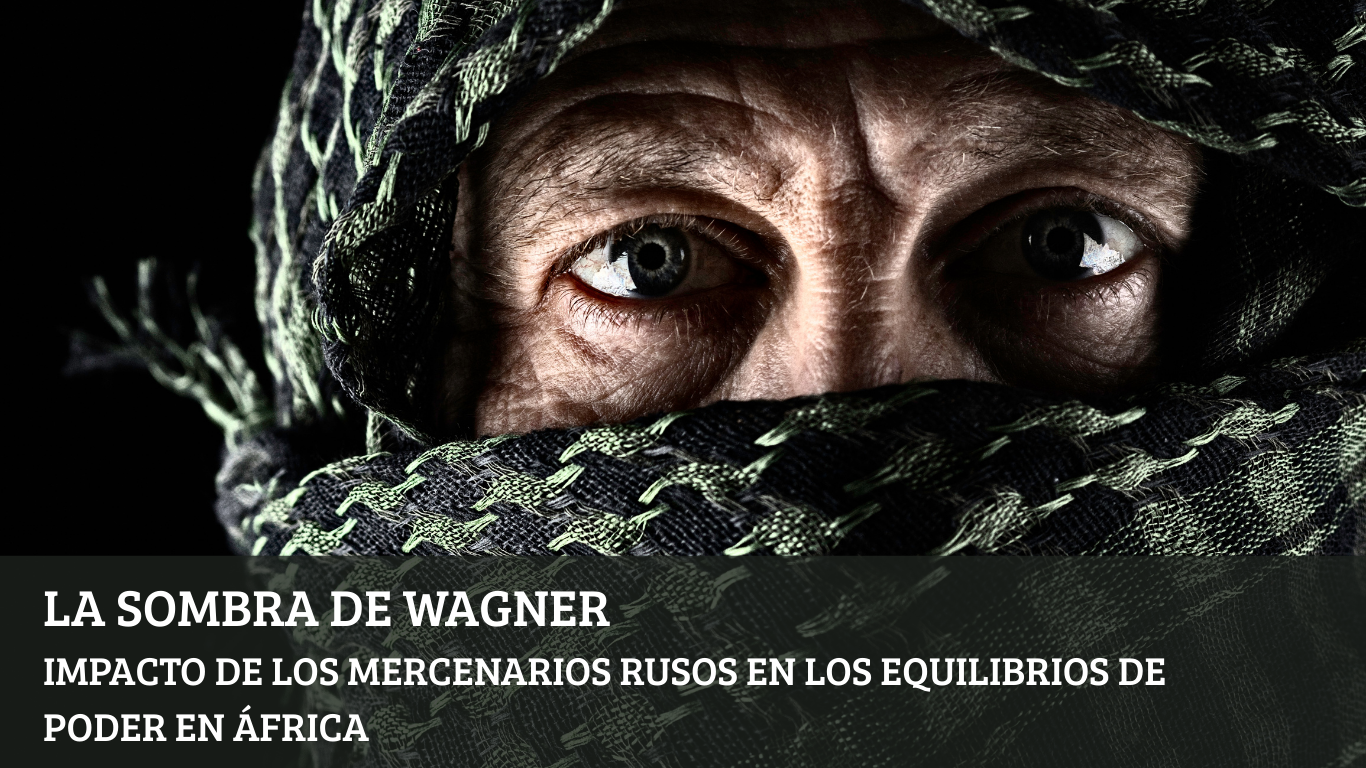



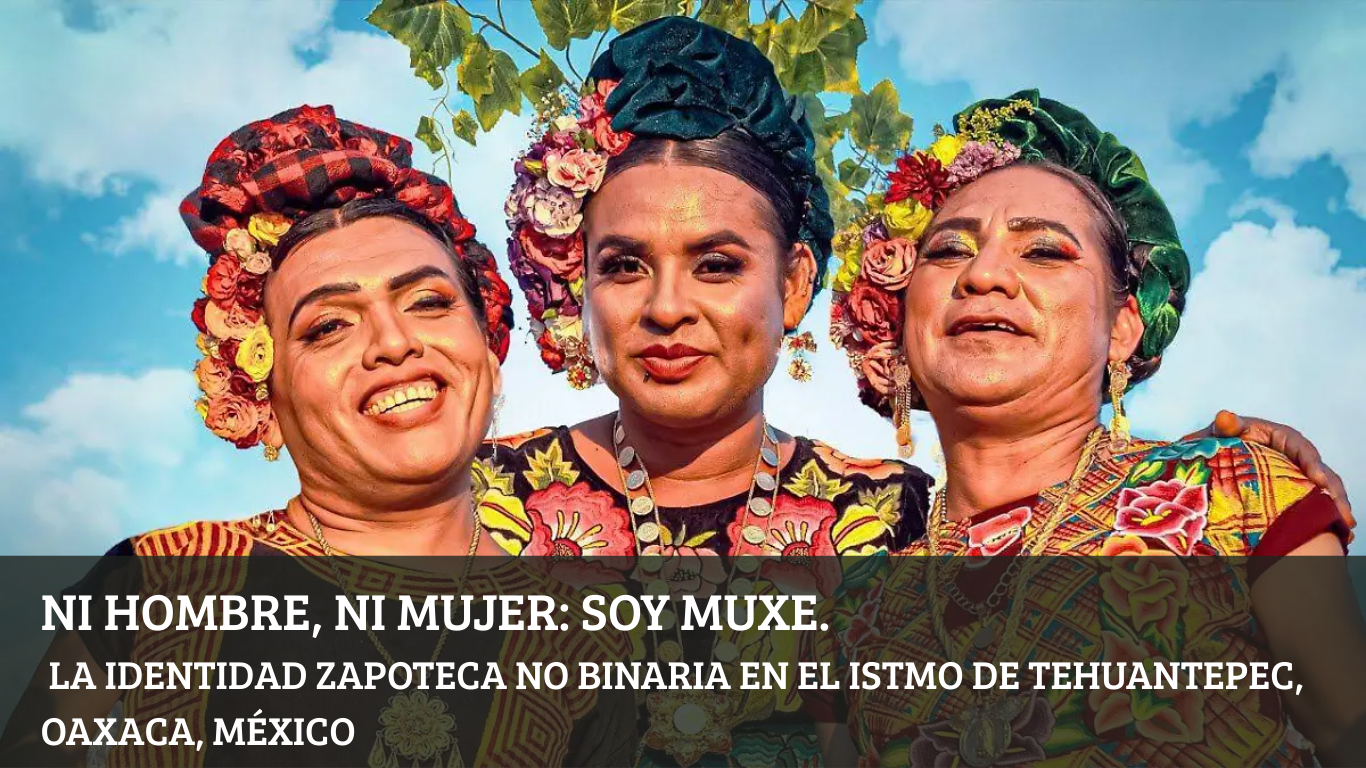

Deja una respuesta