A lo largo de la historia, las sociedades han desarrollado sistemas de creencias orientados a lo sagrado como mecanismo para afrontar sus necesidades y circunstancias. Estos sistemas se manifiestan en prácticas, rituales, cultos y marcos normativos que son asumidos de manera colectiva y de naturaleza privada, contribuyendo a la construcción de la identidad, la organización moral y la regulación ética. Este conjunto de expresiones se reconoce bajo el concepto de religión.
Con el pasar de los años, las religiones han ido consolidándose y ampliando su comunidad de creyentes, quienes han adoptado sus sistemas de creencias y prácticas, favoreciendo una rápida expansión a nivel global. Este proceso, sin embargo, estuvo marcado por episodios de intolerancia y por la imposición obligatoria a quienes no compartían dichas convicciones, llegando incluso a influir en los asuntos de los Estados mediante la instauración de modelos teocráticos. Un ejemplo de ello fue la propagación del catolicismo en América tras la llegada del imperio español, cuya corona mantenía una estrecha vinculación con esta confesión religiosa. Dicho proceso estuvo acompañado de actos de intolerancia que vulneraron las libertades, la integridad y la dignidad de los pueblos indígenas, llegando incluso a privarles de la vida.
El teocratismo constituye una tipología de Estado que impone cánones confesionales obligatorios a la sociedad, restringiendo sus libertades fundamentales y sancionando a quienes no los acatan (Flores, 2012). Este esquema refleja intolerancia hacia quienes profesan religiones distintas a la oficialmente establecida y hacía quienes no comparten creencias religiosas. En este contexto, el sistema judicial limita las libertades individuales al subordinar la conducta a una moral determinada, aplicando castigos en nombre de la divinidad mediante legislaciones formuladas por autoridades religiosas que, de manera congruente, arremeten contra la integridad e igualdad de las personas.
En México, como en diversos países alrededor del mundo, se impulsaron acciones para derrocar la tipología teocrática del Estado. La Guerra de Reforma (1857–1861), un enfrentamiento que se desencadenó por la inconformidad de los conservadores en reconocer la constitución liberal de 1857, y que finalizó con la victoria de los grupos liberales liderados por Benito Juárez. Estableció las Leyes de Reforma, un conjunto de leyes orientadas a consolidar un marco constitucional que priorizara el respeto a las libertades ciudadanas mediante un sistema jurídico capaz de restringir la intolerancia religiosa, disolver la unión Iglesia-Estado y garantizar el libre desarrollo de las personas en la vida pública. Estas disposiciones sentaron las bases de un modelo democrático y cuestionaron prácticas que la Iglesia católica consideraba ilegítimas por contravenir los cánones religiosos. Entre ellas, destacan la regulación civil del matrimonio, la legalización del divorcio, la secularización de los cementerios y la nacionalización de bienes eclesiásticos, etc. El periodo del presidente Lerdo de Tejada (1872) sentó los precedentes para dar paso a las prioridades jurisprudenciales laicas, que colocaban a las distintas denominaciones religiosas a respetar y someterse a las Leyes de Reforma —elevadas a rango constitucional— sin vulnerar a ningún sector, constituyendo las bases sólidas de una organización política y social justas (Flores, 2012).
No obstante, las tensiones se prolongaron hasta el siglo XX, cuando la Constitución de 1917, promulgada por el gobierno de Venustiano Carranza después de la Revolución Mexicana (1910-1917), retomó fundamentos liberales de la Constitución de 1857. En esta nueva constitución se consideró la secularización de la educación, reforzar la separación de Iglesia – Estado, restringir la participación de las autoridades eclesiásticas en la vida política y del sistema de educación, y la obligación del registro de los ministros eclesiásticos ante la autoridad civil. En el mandato presidencial de Plutarco Elías Calles (1924–1928), se desencadena la Guerra de Cristera (1926-1929), un enfrentamiento entre facciones de la iglesia católica y las fuerzas militares del gobierno, a causa de la Ley Calles, donde se manifestaban nuevas disposiciones como: 1) prohibiciones de los cultos religiosos fuera de las instalaciones eclesiásticas; 2) un número limitado de ministros religiosos en cada Estado; y 3) la imposición de sanciones a los ministros religiosos que infringieran la ley. La culminación del conflicto se auspició por la mediación liderada por el embajador estadounidense Dwight Morrow, quien realizó las negociaciones para el cese de tensiones entre la iglesia católica y el gobierno mexicano. Aun así, el gobierno se mantuvo firme en la laicidad del Estado (Academia Lab, 2025).
El modelo de Estado laico sitúa a la ciudadanía como eje central, garantizando sus libertades fundamentales para el ejercicio democrático y el desarrollo social (Flores, 2012). Este modelo legitima el principio de autonomía institucional del Estado mediante la creación de leyes y políticas públicas incluyentes, estableciendo las libertades ideológicas, de culto y religiosas enmarcadas en la promoción de la tolerancia y respeto, sin discriminación hacia ningún sector, ya sea confesional o no creyente. La laicidad no implica una postura anticlerical, sino que integra a todos los grupos en la vida pública, asegurando una convivencia armónica.
Con la globalización, las vulneraciones a los derechos humanos han sido visibilizadas y denunciadas progresivamente gracias a la acción de grupos organizados que impulsan la creación de leyes y políticas públicas acordes a las necesidades sociales, así como la reforma de aquellas normativas que favorecen restricciones a las libertades. En este contexto, la laicidad respalda la libertad religiosa; no obstante, algunas autoridades que profesan una religión determinada trasladan sus convicciones morales al ámbito legislativo, limitando la protección y el desarrollo pleno de las personas. De este modo, la posición de poder de dichos actores representa un riesgo para la vigencia del Estado laico al propiciar injerencias religiosas en la vida política (Güezmes, 2003).
De acuerdo con el Pew Research Center, alrededor del 80% de la población mundial profesa alguna religión (Hernández. 2025). Sin embargo, los fundamentalismos religiosos, arraigados en diversos contextos sociales, condicionan la percepción y el juicio hacia las personas no creyentes, y en ocasiones fomentan discursos de odio, machismo, violencia y otras prácticas que amenazan la integridad individual bajo criterios moralistas. Incluso dentro de las propias instituciones religiosas pueden reproducirse estas dinámicas, afectando a personas que comparten la misma fe y convirtiéndolas en víctimas de su propio sistema.
Gracias al modelo de Estado laico, se han establecido marcos legales que permiten el desarrollo de mujeres y hombres en la vida social. No obstante, persiste una lucha constante frente a la influencia de determinados grupos religiosos que, de manera pasiva, inciden en las decisiones legislativas. Un ejemplo de ello es la demanda de las mujeres por la legalización y despenalización del aborto en los países latinoamericanos, proceso que se ve obstaculizado por sectores conservadores que, amparados en principios moralistas y fundamentalistas, desatienden realidades como la violencia sexual, los embarazos forzados y otras causales que justifican el reconocimiento de estos derechos.
De igual forma, resulta fundamental fortalecer una educación laica que promueva el desarrollo científico y, en particular, la educación sexual integral en los centros de estudio, con el fin de proporcionar herramientas para prevenir y erradicar la violencia y la agresión sexual, así como reducir los índices de embarazo adolescente. Asimismo, los Estados latinoamericanos mantienen una deuda pendiente con las disidencias sexuales, quienes continúan siendo blanco de discursos de odio promovidos por fundamentalismos religiosos que reproducen prácticas machistas y violentas contra este sector.
En la actualidad, existen legislaciones constitucionales que no incorporan de manera explícita el término Estado laico en su marco jurídico, limitándose a enunciar la “libertad de religión”. No obstante, algunas de ellas reconocen simultáneamente la legalidad de una religión oficial, lo que genera contradicciones normativas. En este sentido, resulta necesario reformar dichas disposiciones para establecer de forma expresa el carácter laico del Estado y evitar vacíos legales que permitan interpretaciones erróneas o convenientes que favorezcan la injerencia religiosa en los asuntos públicos.
¿Cómo identificar un Estado Laico?
- El Estado laico garantiza las libertades fundamentales mediante la formulación y aplicación de leyes y políticas públicas orientadas a atender las diversas necesidades y problemáticas sociales.
- Garantiza la libertad ideológica, de culto y de religión, a través de la promoción de la tolerancia y el respeto, respaldados por normativas que regulan su ejercicio.
- Asegura la no injerencia de los cánones religiosos en los asuntos del Estado.
- Consolida la institucionalidad mediante el principio de laicidad, orientado a la implementación y supervisión del cumplimiento de políticas públicas y normativas.
- Fomenta la convivencia armónica entre grupos religiosos y no religiosos.
El principio de laicidad constituye una respuesta urgente que los Estados deben adoptar para garantizar la igualdad, la pluralidad, la libertad, la justicia y la democracia. Asimismo, establece un límite legal a la injerencia de las religiones, marcando una clara separación entre la vida política y fundamentalista religiosa.
Referencias:
- Flores, Imer B. (s. f.). El Estado laico o secular: libertades religiosas y respeto o tolerancia religiosa. [PDF]. Recuperado de archivos de la UNAM: Instituto de Investigaciones Jurídicas.
- Locke, John. (1689). A Letter Concerning Toleration. En Imer B. Flores, El Estado laico o secular…, libertades religiosas y respeto o tolerancia religiosa. UNAM.
- Autor/a desconocido/a, (s. f.). Tolerancia de Locke.
- Hernández, Mirtha (enero 20, 2025). Más del 80 % de la población del orbe practica alguna religión. Gaceta Digital UNAM.
- Güezmes, Ana. (2003). Estado laico, sociedad laica. Un debate pendiente. Ponencia presentada en el Primer Encuentro Regional de Sexualidades, Salud y Derechos Humanos en América Latina (Lima, Perú, del 7 al 9 de mayo). Facultad de Salud Pública, Universidad Peruana Cayetano Heredia.
- Valenzuela Urbina, Lucía. (s. f.). Breve análisis sobre el Estado laico y el derecho a la libertad de conciencia y de educación en la jurisprudencia constitucional en Guatemala. En Revista de Estudios de Juventud, Juventud y laicidad (n.º 91, pp. 135–).

Licenciada en Relaciones Internacionales por parte de la Universidad de El Salvador, especializada en Mecanismos de Protección de Derechos Humanos de las Mujeres desde la Perspectiva Interseccional, desempeño profesional como técnico en proyectos.

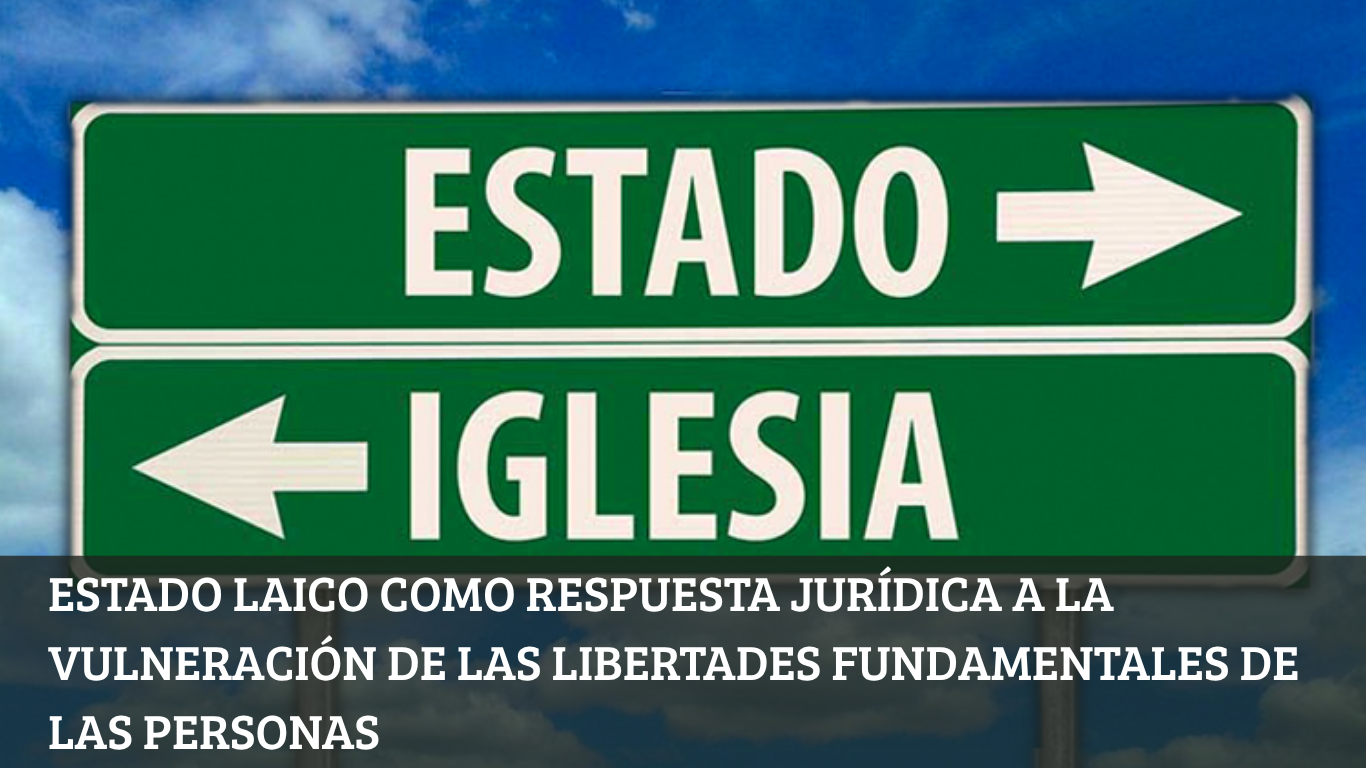




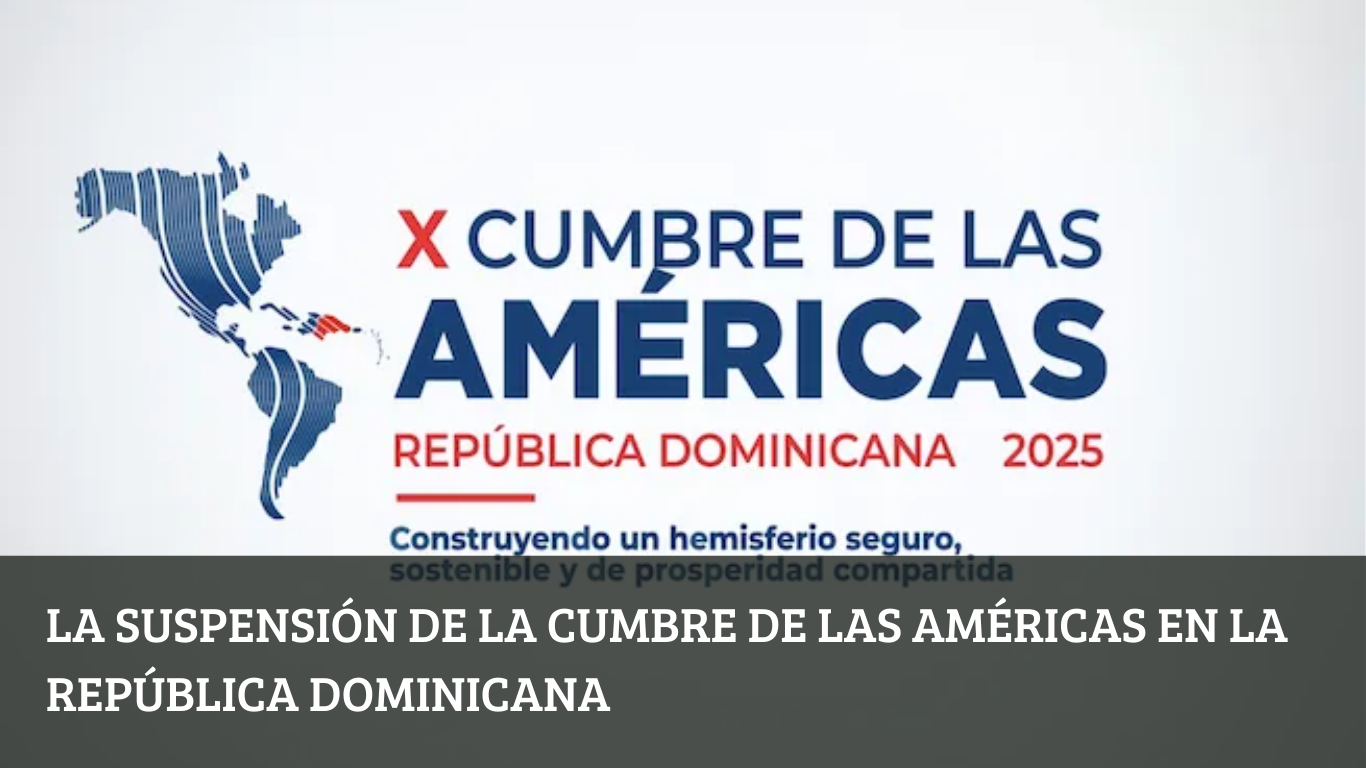

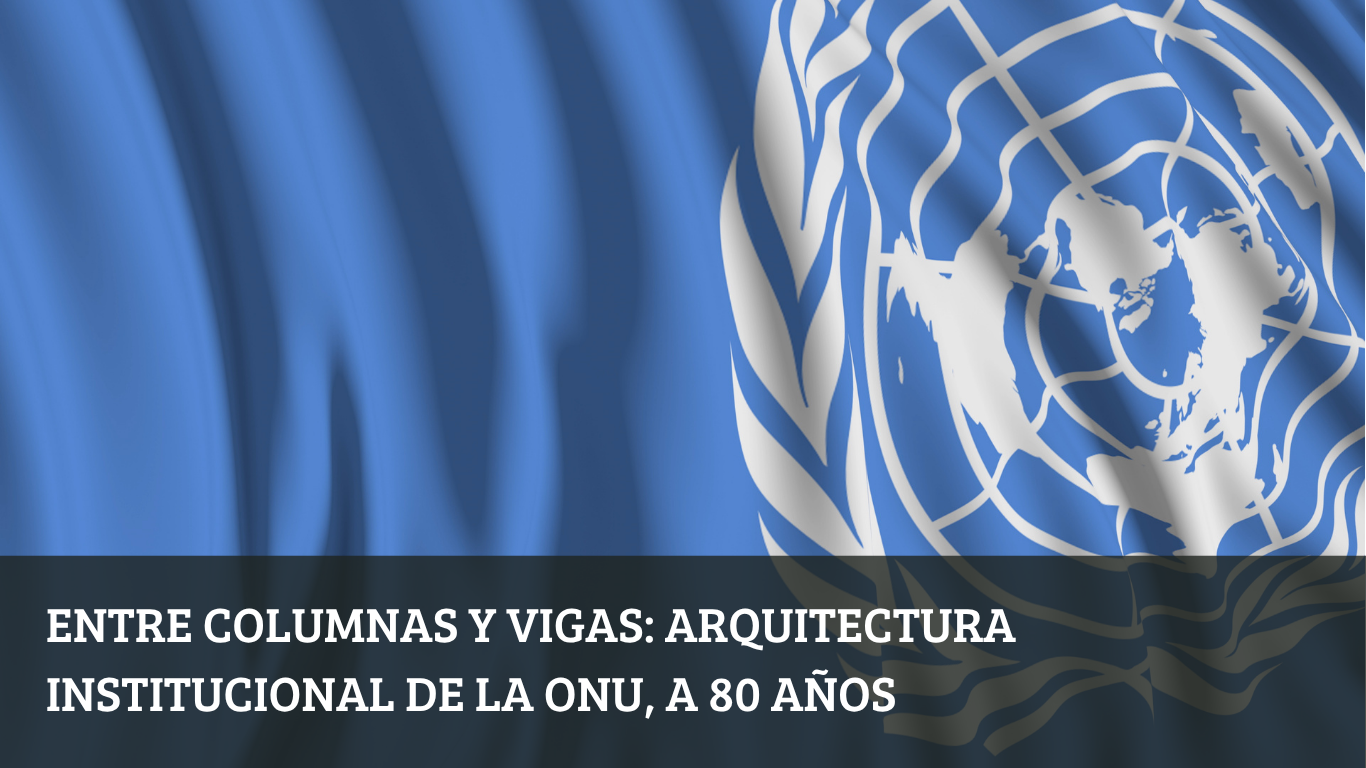



Deja una respuesta