En los Andes, las protestas no solo reclaman justicia económica y social: ponen a prueba la capacidad de los Estados para escuchar, negociar y reconocer a todos sus ciudadanos. Ignorar estas voces, sean de comunidades históricamente marginadas o de generaciones emergentes, es abrir la puerta a ciclos de autoritarismo que erosionan nuestras democracias.
Las protestas en Ecuador y Perú durante 2025 reactivan un debate de larga data en la región andina: ¿se trata de ciclos inevitables de movilización popular o de la manifestación de fallas estructurales en los modelos políticos, económicos y sociales? En efecto, ambos países han experimentado, con distintas intensidades, momentos recurrentes de conflictividad social, donde la protesta emerge como mecanismo de resistencia frente a decisiones gubernamentales percibidas como injustas o excluyentes. En este contexto, los manifestantes enfrentan un doble desafío: ejercer su derecho a la protesta y, al mismo tiempo, resistir narrativas estatales y mediáticas que los catalogan como violentos, delincuentes o incluso terroristas. Este conflicto discursivo refleja una fractura social más profunda: para unos, la protesta constituye la única vía de interlocución efectiva con el poder; para otros, es un obstáculo que interrumpe la cotidianidad y el orden.
El presente artículo examina las protestas en Perú y el Paro Nacional en Ecuador, que han suscitado en septiembre de 2025, desde una perspectiva comparada, analizando los detonantes inmediatos, los actores implicados, las demandas y las dinámicas de movilización. A través de esta aproximación, se busca aportar elementos para comprender si estos estallidos sociales responden a patrones cíclicos propios de las democracias andinas o si, por el contrario, son expresión de fallas estructurales que limitan la consolidación de un diálogo democrático sostenido. Estas movilizaciones ponen en evidencia la fragilidad de los mecanismos institucionales de diálogo, así como la persistencia de narrativas estatales que tienden a criminalizar la protesta. Desde el plano académico, el análisis comparado entre Ecuador y Perú permite identificar patrones comunes y particularidades nacionales, aportando al debate teórico sobre si la conflictividad social constituye un rasgo cíclico inevitable de las democracias andinas o una manifestación de fallas estructurales en sus sistemas políticos y económicos.
Para lograr dicho objetivo, este artículo emplea el método comparado como herramienta central de análisis, en tanto permite identificar similitudes y diferencias entre las movilizaciones ocurridas en Ecuador y Perú durante 2025. La comparación no se limita a los hechos coyunturales que originaron las protestas —como la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador o la reforma del sistema de pensiones en Perú—, sino que examina los actores, narrativas y repertorios de acción que configuran ambos procesos. A través de este enfoque, se busca revelar los patrones estructurales que subyacen a dichas manifestaciones sociales, así como los contrastes en las formas de organización y en las respuestas estatales. En este sentido, el método comparado permite comprender cómo, aun partiendo de contextos específicos, las movilizaciones andinas expresan tensiones comunes en torno a la legitimidad democrática, la representación política y la justicia social.
Antecedentes: Raíces Compartidas, Ramas Divergentes
Para contextualizar las protestas actuales en Ecuador y Perú, es esencial remontarnos a sus orígenes en ciclos de movilización social que han marcado la historia reciente de ambos países. Estas raíces no solo explican el «por qué» de las manifestaciones de septiembre de 2025, sino que revelan patrones de exclusión estructural. Desde una perspectiva crítica, estas protestas no son meros estallidos espontáneos, sino respuestas a un neoliberalismo persistente que prioriza ajustes fiscales sobre la equidad social. Teniendo en cuenta que tanto Ecuador como Perú comparten un legado de políticas económicas marcadas por la influencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), que han acentuado la desigualdad social.
En el caso ecuatoriano, el descontento tiene raíces históricas en la resistencia contra los ajustes neoliberales aplicados desde la llamada “década perdida” de los años noventa (Escribano, 2019). Las medidas de recorte fiscal y privatización, impulsadas por acuerdos con organismos internacionales, golpearon con fuerza a la población rural. Por otro lado, los subsidios a los combustibles, introducidos en 1974, con el tiempo, se convirtieron en un símbolo de protección social, pero también en un objetivo recurrente de las reformas “estructurales” exigidas desde el exterior (Escribano, 2019).
Sin embargo, existe una problemática, los subsidios a los combustibles benefician más a la clase media y alta, pues las personas de menores ingresos reciben apenas un 20% del subsidio, mientras que los hogares de ingresos medios obtienen un 22% y los de ingresos altos, un 58% (Avilés, 2010). Por otra parte, existe el argumento, de los manifestantes, de que la eliminación de los subsidios al diésel impactaría directamente en el precio de los productos de primera necesidad, ya que el aumento del costo del transporte se trasladaría al consumidor final. Este tipo de medidas resultas austeras debido a que el 58% de trabajadores se encuentran en situación de informalidad, lo que implican que carecen de protección social y estabilidad laboral; además de que la pobreza nacional es del 38% y la pobreza extrema del 12,7%, siendo el área rural la más afectada donde la pobreza alcanza el 46,4% (INEC, 2024).
Ante esta problemática, se han registrado dos paros nacionales, antes del 2025, en respuesta a los intentos de eliminar el subsidio a los combustibles. El primero ocurrió en octubre de 2019, durante el gobierno de Lenín Moreno, y dejó un saldo de siete personas fallecidas, 1.340 heridas y 1.152 detenidas. El segundo tuvo lugar en 2022, bajo el mandato de Guillermo Lasso, con un saldo de dos fallecidos y cientos de heridos. En términos estrictamente económicos, la eliminación del subsidio podría representar un beneficio fiscal para el Estado y, potencialmente, para la ciudadanía si los recursos se destinaran a atender crisis de salud o de seguridad. No obstante, en la práctica, estas medidas responden principalmente a las exigencias del FMI y no a una planificación orientada a las necesidades de una sociedad marcada por la inseguridad, el desempleo, el deterioro de la salud pública y la falta de oportunidades.
Por su parte, las protestas suscitadas en septiembre de 2025 en Perú son la expresión de una crisis política crónica que se arrastra desde la década de 1990, marcada por el neoliberalismo fujimorista, el autogolpe de 1992, las privatizaciones y la subordinación a los organismos financieros internacionales (Gonzáles, 2025). A diferencia de Ecuador, donde los subsidios a los combustibles han sido el eje del conflicto, en Perú las demandas se han centrado en la corrupción, la impunidad y el desgaste institucional.
Desde 2016, el Congreso ha destituido a seis presidentes, evidenciando un escenario de inestabilidad permanente. Este “bicentenario inestable” revela un Estado que continúa priorizando a las élites limeñas sobre las regiones andinas históricamente marginadas. No es casual que en las elecciones de 2021 Pedro Castillo recibiera un respaldo masivo en territorios rurales: 83 % en Cusco y 90 % en Ayacucho, reflejo del hartazgo de comunidades aimaras y quechuas frente a la exclusión (IEP, 2022). El punto de quiebre llegó el 7 de diciembre de 2022, cuando Castillo, acosado por acusaciones de corrupción, intentó disolver el Congreso y convocar elecciones. Su arresto inmediato abrió paso a la presidencia de Dina Boluarte, quien decretó el estado de emergencia y desplegó a las Fuerzas Armadas en el sur del país (Puno, Arequipa y Ayacucho). Las movilizaciones de 2022 exigían justicia, una asamblea constituyente y elecciones anticipadas, pero fueron respondidas con represión militar.
Entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, las protestas dejaron 50 civiles muertos —incluidos seis menores— y más de 1.500 heridos, víctimas del uso desproporcionado de la fuerza mediante perdigones, armas de fuego y gases lacrimógenos (Amnistía Internacional, 2024). Además, al igual que en Ecuador, diversas organizaciones han denunciado la presencia de un sesgo racista en la violencia ejercida contra las poblaciones aimaras y quechuas, lo que refuerza la idea de una ciudadanía diferenciada según origen étnico y condición social. Durante las protestas ecuatorianas, los manifestantes indígenas fueron estigmatizados con expresiones peyorativas, hasta criminalizados, etiquetas que reproducen una narrativa histórica de desprecio y deshumanización.
De manera semejante, en el caso peruano, la represión estatal contra comunidades del sur andino no solo respondió a una lógica de control político, sino que estuvo acompañada de prejuicios raciales que invisibilizan sus demandas y las presentan como una amenaza al orden nacional. Esta dinámica consolida la percepción de que tanto en Ecuador como en Perú persiste una deuda histórica con los pueblos originarios, quienes siguen enfrentando exclusión estructural y violencia institucional pese a ser actores centrales en la vida política y social de ambos países.
PROTESTAS Y PARO NACIONAL EN ACCIÓN: COMPARACIÓN Y NARRATIVAS
En Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador junto con sus regionales (CONAIE) —ECUARUNARI, CONFENIAE y CONAICE[1]— convocó el 18 de septiembre de 2025 a un Paro Nacional Indefinido en rechazo al Decreto 126, que elimina el subsidio al diésel, así como al denominado “paquetazo neoliberal”, la crisis en salud y educación, el abandono estatal y el modelo extractivista impulsado por el gobierno del presidente Daniel Noboa. Este tipo de movilización se caracteriza por su organización estructurada y de alcance nacional, liderada por movimientos sociales e indígenas con capacidad de paralizar la economía del país, como ocurrió en el paro de 2019. Su despliegue territorial se expresa en cierres de carreteras, bloqueos y marchas hacia Latacunga, sede actual de la Presidencia. Además, los paros indígenas poseen una larga tradición histórica, pues desde los años noventa se han consolidado como instrumentos legítimos de negociación política. De esta manera, la estrategia busca presionar al Estado mediante la paralización del aparato productivo, generando un alto costo político y económico; además de poner en riesgo la integridad de los manifestantes que defienden su causa.
Por su parte, en Perú emergió una tipología distinta de movilización social, protagonizada por actores diversos. En las protestas del 21 y 22 de septiembre de 2025 destacó la participación de la denominada Generación Z, que se articuló junto con colectivos ecologistas, animalistas y gremios de trabajadores. La convocatoria respondió al rechazo a la reforma del sistema de pensiones y a la persistente corrupción tanto en el Ejecutivo como en el Congreso. Un elemento simbólicamente significativo fue la presencia de la bandera de One Piece[2], también utilizada en movilizaciones juveniles en Nepal e Indonesia, como emblema de unidad generacional y de resistencia frente a la injusticia. A diferencia de Ecuador, estas manifestaciones carecen de liderazgos tradicionales o estructuras jerárquicas, y se organizan de manera descentralizada y fluida. Su alcance se expresa en el terreno simbólico y cultural: performances artísticas, intervenciones digitales y demandas inmediatas y transversales, entre ellas justicia para las víctimas de la represión de 2022-2023, reformas políticas, lucha contra el racismo y defensa de derechos ciudadanos. Más que paralizar la economía de manera estructural, estas protestas buscan erosionar la legitimidad del gobierno a través de la presión mediática, simbólica y callejera.
Tabla Comparativa: aspectos clave
Aspecto | Paro Nacional Ecuador 2025 | Marcha Generación Z Perú 2025 | Similitudes y Diferencias |
Actores | – CONAIE (indígenas y campesinos, liderada por Marlon Vargas). – Aliados: transportistas (FUT, Fenocin), estudiantes (FEUE), sindicatos (UNE), movimientos territoriales en Sierra (Imbabura, Tungurahua, Azuay). – Base: Comunidades rurales y urbanas marginadas | – Jóvenes <30 años (Generación Z, autoconvocados vía redes; voceros como Wildalr Lozano). – Aliados: colectivos ecologistas, animalistas, sindicatos; eco en sur andino (Puno, Trujillo). – Base: Estudiantes, influencers, trabajadores informales; ~1.000 participantes iniciales en Lima. | Similitud: Emergencia de «outsiders» marginados (indígenas vs. juventud precaria) como vanguardia contra élites. Diferencia: Ecuador: organización indígena unificada y territorial; Perú: red digital fragmentada, urbana y juvenil, sin actor central, lo que la hace más volátil pero menos sostenida. |
Narrativas | – Subsidio al diésel antes la precarización laboral y pobreza nacional – Defensa del agua y territorio: Quimsacocha como símbolo de extractivismo – Criminalización estatal: «Persecución y bloqueo de cuentas» a dirigentes; Noboa acusa a «revoltosos» de «terrorismo». | – «Roboreforma AFP»: Obligatoriedad como trampa para bajos ingresos, favoreciendo privados sobre estatales. – Corrupción e impunidad: Boluarte como «ilegítima» (5% aprobación); – Justicia por 49 muertos 2022-2023 como «deuda de sangre». – Inseguridad como fracaso estatal: Extorsiones y homicidios | Similitud: Ambas narrativas cuestionan el neoliberalismo como «ajuste punitivo» (FMI en Ecuador; AFP en Perú), con estigma de «vándalos» vs. «resistencia legítima». Diferencia: Ecuador: Énfasis ambiental-territorial (páramos vs. minería); Perú: Político-identitario (impunidad racial en sur vs. corrupción limeña). |
Objetivos | – Derogatoria inmediata del Decreto 126 (subsidio diésel: de $1,80 a $2,80/galón). – Revocatoria licencias mineras (Quimsacocha, Palo Quemado, Las Naves). – Fortalecimiento salud, educación y seguridad | – Vacancia inmediata de Boluarte y Congreso; derogación Ley 32123 (AFP obligatoria para >18 años). – Justicia por 49 muertos 2022-2023 – Medidas anti-inseguridad: «Mano dura» contra extorsiones; respeto a protesta sin satanización. | Similitud: Demandas por «reversión neoliberal» (subsidios vs. pensiones) y justicia social; ambas exigen diálogo inclusivo. Diferencia: Ecuador: Económico-ambiental, indefinido y multisectorial; Perú: Político-justicial, puntual (2 días) y focalizado en juventud. |
Respuesta Estatal | – Represión: ~60-85 detenidos (54 verificados), 42+ heridos; toque de queda en 5 provincias, estado de excepción en 7; censura a TV MICC. – Concesiones parciales: Suspensión proyecto Quimsacocha (delegado a locales); bono Raíces para 100.000 productores; consulta popular, hacia una nueva constituyente, propuesta. – Narrativa: Noboa «no cede» a «ilegalidades»; bloqueo de cuentas a líderes indígenas. | – Represión: 5.000 policías; bombas lacrimógenas, perdigones; heridos (manifestantes, policías, periodistas); 1 detenido; bloqueo accesos a Congreso. – Concesiones mínimas: Modificación ley AFP (no obligatoria para independientes <40 años); comunicado PNP justifica «uso legítimo de fuerza». – Narrativa: Boluarte ignora (viaja a ONU); defensa de fujimorismo; estigma como «vándalos»; no diálogo, solo contención. | Similitud: Ambas respuestas priorizan represión (detenciones, gases) sobre negociación, con ~50-80 afectados; uso de «seguridad» para deslegitimar. Diferencia: Ecuador: Diálogo forzado (historia CONAIE obliga concesiones); Perú: Ignorancia total (impunidad post-2023 persiste). |
Nota: Elaboración Propia
En este sentido, las presentes protestas en Perú y el paro nacional en Ecuador, no deben entenderse como episodios aislados, sino como manifestaciones de un “neoliberalismo andino” que, bajo la presión del FMI, sacrifica subsidios y pensiones en nombre del equilibrio fiscal, al tiempo que desconoce procesos de consulta previa en comunidades claves. En ambos casos, la respuesta estatal sigue un patrón recurrente: represión desproporcionada que criminaliza la disidencia y profundiza la polarización social. La gestión gubernamental ambos gobernantes mantiene un lógica fría y deshumanizada, se niegan a negociar y hablar con los manifestantes, antes de esto prefieren criminalizar la lucha popular, racializar las protestas, y deslegitimar el derecho a la protesta.
La comparación entre Ecuador y Perú evidencia un contraste significativo en la composición de los actores movilizados. Mientras que en Ecuador las paralizaciones continúan dependiendo casi exclusivamente de la fuerza y legitimidad del movimiento indígena, en Perú es la juventud —especialmente la Generación Z— la que ha irrumpido como sujeto político, diversificando los repertorios de acción y abriendo nuevas narrativas de resistencia. Esta diferencia sugiere que en Ecuador las luchas indígenas podrían fortalecerse si lograran una mayor confluencia intergeneracional y multisectorial, incorporando a jóvenes urbanos, colectivos feministas, ecologistas o estudiantiles. A su vez, la experiencia peruana muestra el potencial de estas juventudes, pero también su fragilidad organizativa al carecer de una base estructurada como la indígena. De este modo, los aprendizajes cruzados apuntan a la necesidad de articular tradición y novedad, memoria histórica y creatividad digital, de manera que las movilizaciones no solo se expresen, sino que también tengan capacidad real de incidir en la transformación política.
CONCLUSIONES
El análisis comparado de Ecuador y Perú en 2025 permite observar que, aunque ambos países comparten un trasfondo común de crisis estructural y neoliberalismo impuesto, las formas de movilización social responden a realidades sociopolíticas distintas. En Ecuador, el paro nacional conserva su fuerza gracias a la trayectoria histórica de los movimientos indígenas como actores legítimos de negociación con el Estado. Sin embargo, el panorama actual revela divisiones internas entre comunidades, algunas de las cuales apoyan la convocatoria mientras otras se han retractado, lo que debilita parcialmente su capacidad de presión. Además, bajo la presidencia de Daniel Noboa se vislumbra un tinte autoritario: un gobierno que recurre a la criminalización de la protesta mientras busca capitalizar la fatiga social ante la inseguridad y la crisis económica. En este contexto, la juventud no se configura como un actor central de convocatoria, sino que son las dirigencias indígenas las que concentran la iniciativa y la capacidad de organización.
En contraste, el caso peruano muestra el ascenso de una nueva generación —la denominada Generación Z— como protagonista de la protesta social. A través de narrativas culturales, digitales y transversales, estos jóvenes logran visibilizar demandas relacionadas con justicia, racismo, corrupción y reformas políticas. Su irrupción evidencia un cambio en las formas de movilización: menos centradas en la paralización de la economía y más orientadas a la disputa simbólica y mediática, aunque con el desafío de sostenerse en el tiempo ante la ausencia de liderazgos orgánicos y de memoria colectiva compartida.
Si bien las movilizaciones en Ecuador y Perú suelen detonarse por medidas coyunturales —la eliminación de subsidios en el caso ecuatoriano o las reformas al sistema de pensiones en el peruano—, lo cierto es que estas expresiones sociales no pueden reducirse a simples reacciones inmediatas. En ambos países, lo que subyace es una acumulación de fallos estructurales de larga data: desigualdad económica persistente, racismo institucional, corrupción política y la incapacidad estatal para garantizar derechos básicos como salud, educación y empleo. Estos déficits históricos erosionan la legitimidad democrática y alimentan un ciclo de descontento que trasciende cualquier decreto o reforma puntual. Por tanto, más que reclamos coyunturales, las protestas reflejan la incapacidad de los Estados andinos de resolver de manera sostenida problemas estructurales que se arrastran desde décadas pasadas.
Una reflexión necesaria se abre en torno a la relación entre movilización social, democracia y gobernabilidad. En sociedades marcadas por la inseguridad, el desempleo y la precariedad, existe el riesgo de que amplios sectores prioricen soluciones inmediatas —incluso autoritarias— antes que procesos democráticos inclusivos. Este dilema se agudiza cuando las protestas, aunque legítimas, no logran generar cambios estructurales y terminan siendo respondidas con represión. En Ecuador, el autoritarismo se filtra en nombre de la estabilidad; en Perú, la juventud protesta contra un sistema que la margina, pero se enfrenta a un Estado que perpetúa la impunidad. En definitiva, tanto el paro nacional ecuatoriano como las protestas juveniles peruanas ponen en evidencia que la región andina atraviesa una encrucijada: o se avanza hacia un diálogo inclusivo y plurinacional que reconozca las voces históricas y emergentes, o se corre el riesgo de que la frustración social legitime salidas autoritarias, debilitando aún más democracias ya frágiles.
Referencias
Amnistía Internacional. (2024). Dos años después de la mortal represión en Perú, las víctimas buscan justicia y castigar “a quienes dieron las órdenes y a quienes dispararon”. https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/dos-anos-despues-de-la-mortal-represion-en-peru-las-victimas-buscan-justicia-y-castigar-a-quienes-dieron-las-ordenes-y-quienes-dispararon/
Avilés, C. (2010). Análisis del subsidio a combustibles en el Ecuador. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Facultad de Economía
Escribano, G. (2019). Ecuador y los subsidios a los combustibles. Revista Prensa. https://www.almendron.com/tribuna/ecuador-y-los-subsidios-a-los-combustible/
Gómez, R. (22 de septiembre de 2025). La generación Z se rebela contra el Gobierno de Dina Baluarte en Perú. El País. https://www.google.com/search?q=La+generaci%C3%B3n+Z+se+rebela+contra+el+Gobierno+de+Dina+Boluarte+en+Per%C3%BA+%7C+EL+PA%C3%8DS+Am%C3%A9rica&oq=La+generaci%C3%B3n+Z+se+rebela+contra+el+Gobierno+de+Dina+Boluarte+en+Per%C3%BA+%7C+EL+PA%C3%8DS+Am%C3%A9rica&gs_lcrp=EgRlZGdlKgYIABBFGDkyBggAEEUYOdIBBzc1NGowajSoAgCwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Instituto de Estudios Peruanos. (2022). Informe de Opinión – Noviembre 2022. https://iep.org.pe/wp-content/uploads/2022/11/Informe-IEP-OP-Noviembre-2022-completo.pdf
[1] ECUARUNARI: Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador
CONFENIAE: Confederación de Nacionalidad Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana
CONAICE: Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana
[2] One Piece es un manga y animé japonés de amplia difusión global, cuya narrativa gira en torno a un grupo de jóvenes piratas que luchan por la libertad y la justicia. Su bandera, la “Jolly Roger” del protagonista Monkey D. Luffy, se ha convertido en un símbolo culturalmente reconocido de resistencia frente a la opresión, lo que explica su apropiación por colectivos juveniles en distintas protestas alrededor del mundo.

Estudiante de Ciencias Políticas y ayudante de cátedra de la materia Biopolítica en la Universidad Central de Ecuador. Escritora independiente con experiencia en coordinación e implementación de proyectos sociales enfocados a la capacitación sobre cultura política dirigida a jóvenes de pueblos y nacionalidades indígenas.



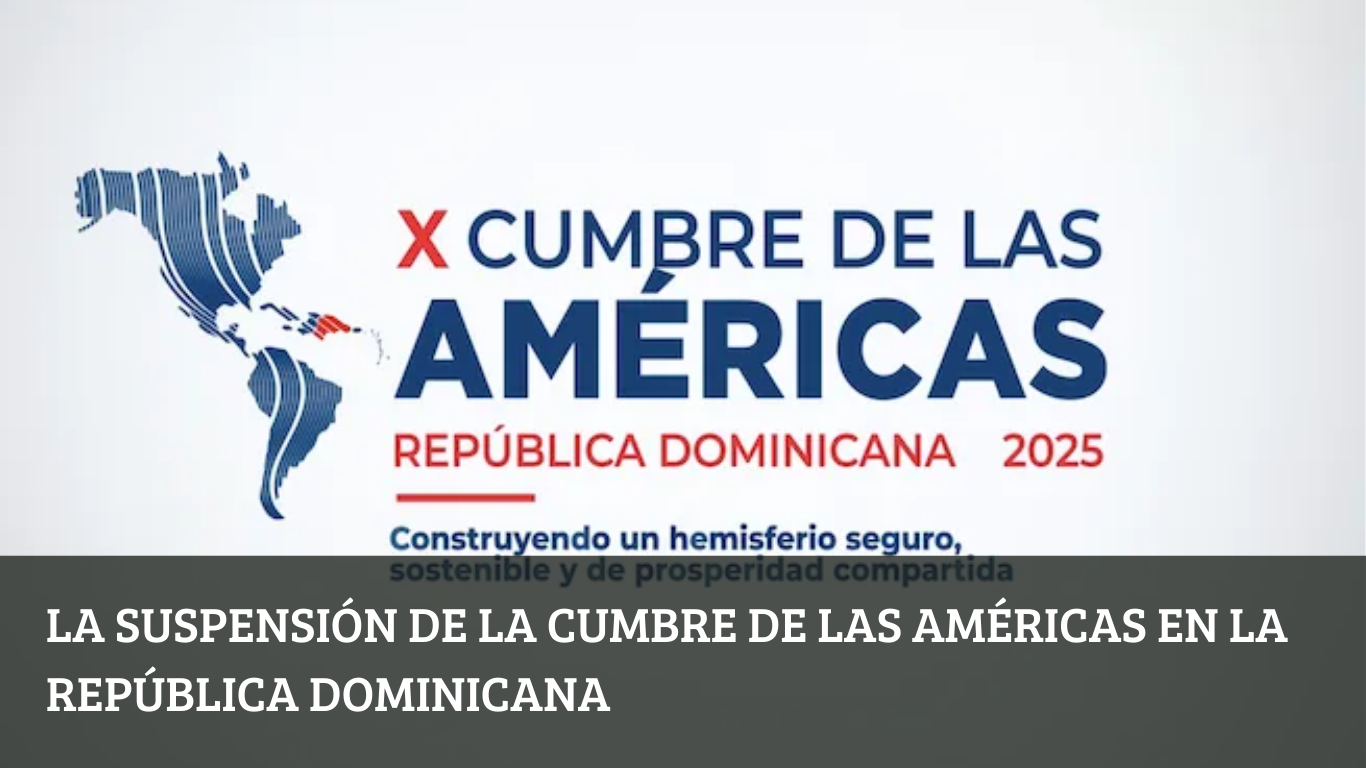

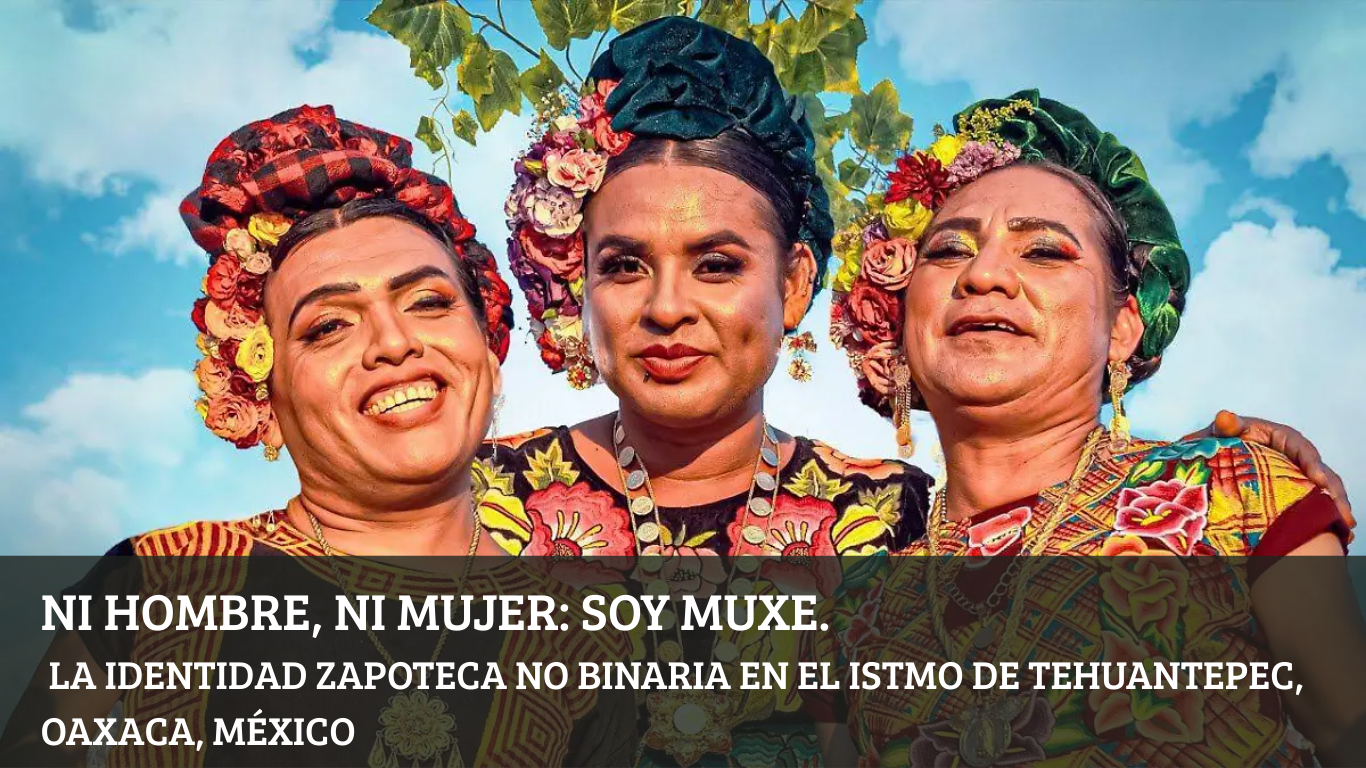




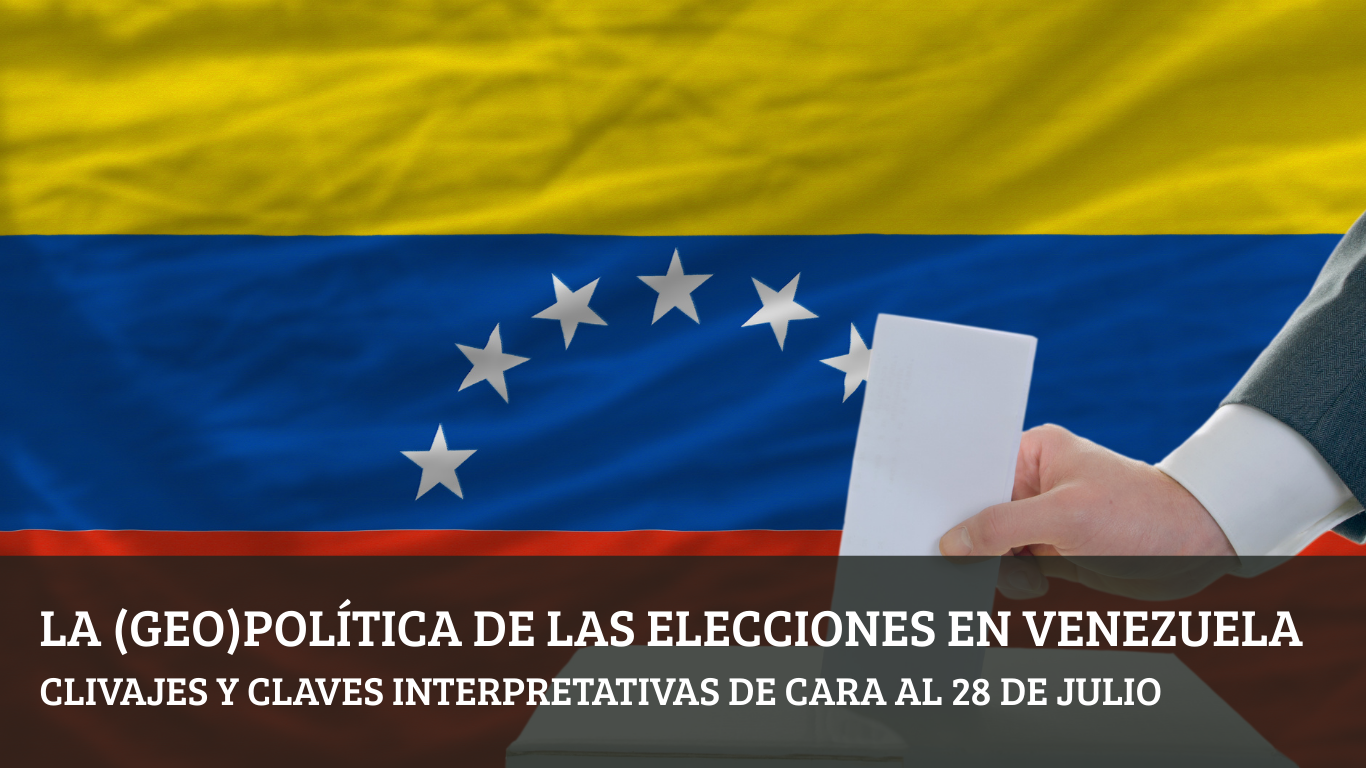

Deja una respuesta