Publicado: 22 de agosto 2025
El concepto de terrorismo comenzó a configurarse durante la Revolución Francesa, particularmente con el violento “Reinado del Terror” encabezado por Robespierre. En este contexto, el uso del miedo se consolidó como una herramienta de gobierno y se asoció con la noción de terrorismo, que posteriormente pasó a entenderse como el empleo de la violencia con fines políticos o ideológicos. Sin embargo, cada Estado fue estableciendo de manera distinta qué consideraba una amenaza para su régimen o para su población, lo que convirtió la definición de terrorismo en una categoría ambigua y, al mismo tiempo, profundamente politizada.
Durante el S. XIX, el término se asoció más con grupos que buscaban derrocar a un Estado, por ejemplo, aquellos grupos revolucionarios y anarquistas dentro de Europa que recurrieron a la violencia –muchas veces a asesinatos– para destituir estructuras o gobernantes que no les parecían justos. Por lo tanto, el término se asoció más a la violencia contra el Estado y no desde él; sin embargo, en la segunda mitad del siglo se comenzó a atacar a la población civil, por lo que aumentó el número de muertes y se conformó el terrorismo moderno (Olloqui, 2004, p. 52).
Para el S. XX, el mapa político mundial se transformó drásticamente, pues finalizó la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y los imperios más poderosos (como el austrohúngaro, el otomano y el ruso) fueron derrotados; dando paso a los imperios coloniales británico y francés. De la mano con lo anterior, las colonias comenzaron a propagar ideas nacionalistas y de autodeterminación, por lo que las rebeliones y levantamientos contra los imperios se consideraban terrorismo. Un ejemplo de esto fueron los atentados sionistas contra militares británicos y contra la población árabe para acelerar la creación del Estado judío. El problema de esta definición es que, mientras para los imperios eran ataques terroristas, para las colonias eran actos heróicos para lograr su independencia.
Dentro del periodo de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la Alemania nazi empleó la violencia y el terror como estrategia política, no obstante, no se consideraron “terrorismo”, sino seguridad estatal o de protección. En contraparte, los ataques hechos contra el régimen nazi sí fueron contemplados como terrorismo, mientras que para la oposición eran movimientos de resistencia legítima. Una vez más se observa la ambigüedad del concepto y su alta politización.
Hacia el final de la Guerra Fría, el término se utilizó de forma estratégica: las potencias influyentes y poderosas lo empleaban para desestabilizar a otros países y obtener beneficios geopolíticos. En las décadas de 1980 y 1990, el fenómeno se expandió con la incorporación de motivaciones religiosas y la creciente centralidad de los militantes islámicos en el discurso global –sobre todo por la creación de Al Qaeda y su discurso en pos del mundo islámico–. Al mismo tiempo, la evolución tecnológica, junto con la amenaza de armas de destrucción masiva, ampliaron el espectro de riesgos, mientras que sus objetivos terroristas comenzaron a orientarse cada vez más hacia intereses económicos además de políticos.
Los atentados del 11 de septiembre de 2001 marcaron un punto de inflexión decisivo. A partir de ellos, el gobierno de George W. Bush instauró la noción de “terrorismo global” y adoptó una estrategia basada en la militarización de la seguridad. Previo a los atentados, el gobierno de Bush sostenía la necesidad del liderazgo del país en el mundo para recuperar su posición preeminente a través de la guerra y ocupaciones, Bajo esta perspectiva surge el tratado de Santa Fe IV (2000), el cual incorporó el proceso de construcción sobre seguridad y defensa hemisférica. Se identificaban 9 puntos indispensables para la seguridad del Estado, sin embargo, no se contemplaba al terrorismo como una de las principales.
Los atentados cambiaron la agenda estadounidense y su política exterior frente a las amenazas, haciendo que el terrorismo fuera el principal enemigo. De la mano con esto surge el documento de “Seguridad Democrática”, el cual estableció el compromiso de EEUU a identificar y combatir amenazas terroristas emergentes, por lo que se inaugura un régimen geopolítico que busca controlar/intervenir cada zona dentro y fuera del continente para evitar más agresiones.
Podemos decir que la narrativa del 9/11 rompió con la imagen de un Estados Unidos invulnerable y dio lugar a un nuevo paradigma de seguridad, caracterizado por la globalización de la violencia militar, el endurecimiento de las fronteras y la intervención directa en distintos escenarios internacionales. Igualmente, se impulsó una legislación para ampliar las facultades de las agencias de seguridad e inteligencia de EEUU, resultando en el USA PATRIOT Act (26 de octubre 2001), el cual ayudaba a detectar y prevenir actos terroristas mediante mayores acciones de vigilancia, control financiero e intercepción de comunicaciones. Para los migrantes, los requisitos de visado se endurecieron: deportaron y detuvieron a muchos aún con pruebas limitadas. Bajo esta narrativa, Washington buscó reafirmar su hegemonía mediante una presencia extendida en múltiples regiones del mundo, justificando sus acciones bajo la bandera de la lucha contra el terrorismo.
Hoy, en un contexto de multipolaridad –en donde potencias como Estados Unidos, Rusia o China buscan mayor presencia en otros espacios–, el terrorismo sigue siendo una categoría difusa pero funcional, utilizada por distintos Estados para legitimar políticas de seguridad y acciones militares más allá de sus fronteras. Esto plantea un interrogante central: ¿cómo ha cambiado el terrorismo después del 9/11 y de qué manera se ha convertido en un elemento esencial del juego geopolítico contemporáneo?
Es importante diferenciar cómo cada potencia define y aplica la categoría de ‘terrorismo’ según sus intereses estratégicos, ya que no todos los actores buscan lo mismo ni utilizan el término de manera uniforme. En la actualidad el terrorismo utilizado en discursos de seguridad se escucha más por parte de Estados Unidos (con el apoyo a Israel frente al ‘terrorismo’ de Hamás), Israel (frente a la violencia contra Hamás y su discurso ‘anti-terrorista’) y Rusia (calificando de terrorismo a ataques ucranianos) (Duch, 2025), pero ¿realmente su objetivo es la lucha para frenar y acabar con el terrorismo o existe otra estrategia detrás? Mientras Estados Unidos y Rusia emplean esta narrativa para proyectar influencia internacional y fortalecer alianzas estratégicas, Israel concentra su discurso en la seguridad regional y en mantener el status quo en su entorno inmediato. De este modo, la construcción de la amenaza terrorista depende del actor y de los objetivos geopolíticos que persigue, más que de una evaluación objetiva de riesgo.
Por ejemplo, el conflicto creciente que involucra principalmente a Israel y Palestina comenzó por el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 y, aunque no es el objetivo de este artículo ahondar en este tema, sí ofrece características de cómo la palabra ‘terrorismo’ hace que la agenda global cambie para actuar de forma diferente –o indiferente– por tratarse de supuestos terroristas. Primero es importante advertir que el conflicto no comenzó en 2023, sino en 1948 cuando se declaró la independencia de Israel tras el fin del mandato británico y el inicio del Nakba. Por ende, el conflicto actual es resultado de la búsqueda por dominar un territorio para conformar un Estado sionista, pero esto no viene únicamente de la parte religiosa, sino de los beneficios políticos y económicos que el territorio palestino pueda ofrecer. La idea de un Estado judío en territorio palestino viene desde el nacionalismo semita como reacción al antisemitismo estructural del S. XIX, sobre todo por los rusos; la única solución que veían era la de crear un Estado judío, lográndolo con apoyo del gobierno británico. Sin embargo, el discurso fue y es simple: terminar con Palestina y sus habitantes bajo la bandera anti-terrorista y bajo el derecho a la legítima defensa –lo cual resulta en un aprovechamiento de los artículos de la ONU y da paso a un racismo abrumante–.
Esto se puede ver en frases de altos mandatarios israelíes como Moshe Feiglin (2025) quien dijo que “el enemigo no es Hamás. Cada niño, cada bebé en Gaza es el enemigo. Debemos conquistar Gaza y colonizarla, y no dejar ni un solo niño gazatí allí”. Podría pensarse que el colonialismo murió cuando las colonias se independizaron, pero observamos una incesante búsqueda por el control territorial a través de asesinatos masivos. Ahora, en la Cumbre Mundial 2005, todos los Jefes de Estado y Gobierno afirmaron la “responsabilidad de proteger a las poblaciones frente al genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad” (Simonovic, 2017), sin embargo, el caso palestino no está considerado aún un genocidio, ya que está existiendo un retroceso en el internacionalismo y una desunión política internacional que amenaza el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en beneficio de los países hegemónicos.
Uno de los actores más importantes es Estados Unidos, que no solo apoya ideológicamente sino financieramente al conflicto palestino. Aunque las políticas anti-terroristas no son nuevas en este país, tanto el conflicto Palestina-Israel como la diáspora migrante y el aumento del uso de fentanilo han sido utilizadas por Washington para fortalecer leyes que buscan, teóricamente, salvaguardar a los estadounidenses. ¿De qué? El 20 de enero la Casa Blanca (2025) emitió artículos los cuales mencionan que “los Estados Unidos [deben] proteger a sus ciudadanos de los extranjeros que intenten cometer ataques terroristas, amenazar [su] seguridad nacional, adoptar una ideología de odio o explotar de otra manera las leyes de inmigración con fines maliciosos”. El problema con esto es que cualquier migrante puede ser acusado de terrorista y, una vez más, regresamos a las prácticas racistas y xenófobas que no permiten un libre tránsito de personas que necesitan algún tipo de ayuda.
Otro ejemplo ligado con Estados Unidos es el de narcoterrorismo –definido como aquellas organizaciones que se benefician de narcotraficantes para financiar sus actividades (Kennedy, 2025)–. En mayo del presente año se acusó formalmente a los líderes del Cártel de Sinaloa (y otros cárteles) como narcoterroristas y “ [dando] apoyo material al terrorismo en relación con el tráfico de cantidades masivas de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína” (Office of Public Affairs, 2025).
Esto resultó después de que Trump designó al cártel –y a otros más– como una Organización Terrorista Extranjera (Foreign Terrorist Organization, FTO), lo que llevó a la incorporación del ejército estadounidense en la campaña contra los cárteles de América Latina y que “proporciona una base oficial para la posibilidad de operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero” (Cooper, et.al., 2025); es decir, el gobierno de Trump busca intervenir directamente y sin autorización en los países que le resulten amenazantes. La etiqueta de los cárteles como grupos terroristas permite así, el uso de todo tipo de herramientas, departamentos y unidades para atacarlos, capturarlos e incluso matarlos, respaldados por el discurso de defensa nacional contra las problemáticas que las drogas causan. Sin embargo, los costos pueden ser muchos: muertes de civiles, injerencia en la soberanía, violaciones a derechos humanos, el deterioro de las relaciones diplomáticas, etc. Además, aunque el término “narcoterrorista” acuna las acciones ilícitas relacionadas a las drogas, su uso supone la existencia de una amenaza única con las dos fuentes de inseguridad más grandes del mundo (narcotráfico y terrorismo), logrando un único objetivo en el que recaen todas las estrategias políticas y militares.
No es la primera vez que Estados Unidos utiliza a las drogas como parte de su agenda. Recordemos que en 1999 se estableció el Plan Colombia, el cual victimizó a más de 6 millones de personas, desplazó a más de 4 millones y asesinó a más de 4,300 civiles (COE Europa, 2016). No obstante, en el contexto internacional actual, el uso unilateral de las Fuerzas Armadas (FFAA) podría verse como una imposición hegemónica, erosionando la legitimidad internacional.
El impacto de esta designación va más allá del ámbito jurídico o policial, pues redefine las dinámicas de poder en la región y normaliza la intervención estadounidense en América Latina bajo una lógica de “defensa preventiva”. Al calificar a los cárteles como terroristas, Washington no sólo se atribuye la facultad de actuar de manera directa –como previamente se mencionó-, sino que también presiona a los gobiernos latinoamericanos a alinearse con su agenda de seguridad, incluso en detrimento de sus propias prioridades nacionales. Esta política abre la puerta a operaciones militares transfronterizas, justifica la inherencia política y debilita los marcos multilaterales como la ONU o la OEA, generando tensiones con potencias como China y Rusia que disputan espacios de influencia en la región. De esta forma, la retórica del narcoterrorismo revela cómo este concepto puede ser instrumentalizado para legitimar acciones que, bajo otros términos, serían vistas como violaciones a la soberanía o incluso como una agresión directa.
Por otro lado, la etiqueta terrorista también aplica según los intereses de potencias externas. Por ejemplo, la lucha contra organizaciones afiliadas a Al-Qaeda y al Estado Islámico en el Sahel ha servido de marco para que potencias externas desplieguen tropas y consoliden su influencia estratégica. Estados Unidos ha mantenido operaciones militares en Níger y Somalia bajo la bandera anti-terrorista, mientras que Rusia, a través de África Corps (antes Wagner) se ha instalado en Mali, Burkina Faso y República Centroafricana presentándose como garante de la seguridad frente al extremismo islámico. Otro ejemplo es dentro de Medio Oriente, donde EE.UU. mantiene presencia militar en Siria e Irak bajo la retórica de la amenaza del Estado Islámico, a pesar de que el grupo ha perdido gran parte de su capacidad operativa. Así, Estados Unidos y Rusia utilizan el terrorismo como herramienta para consolidar aliados, asegurar recursos estratégicos y expandir su presencia, mientras que el impacto real sobre las poblaciones locales puede ser secundario frente a estos objetivos geopolíticos.
Más allá de su justificación inmediata, estas intervenciones anti-terroristas contribuyen a consolidar la posición de las potencias en la arena internacional. Al presentarse como garantes de la seguridad global, Estados Unidos, Rusia o Israel refuerzan su legitimidad frente a aliados y crean dependencias políticas y militares en los Estados receptores de ayuda. Este tipo de acciones permite expandir bases militares, asegurar acceso a recursos estratégicos –como los minerales críticos en África, el petróleo en Medio Oriente o el litio en América Latina– y debilitar a competidores que buscan influencia en las mismas regiones. Sin embargo, también generan tensiones dentro del orden mundial actual, ya que erosionan el principio de soberanía, aumentan la rivalidad entre bloques de poder y contribuyen a la fragmentación de la cooperación multilateral. Así, la retórica del terrorismo no solo opera como discurso de seguridad, sino como una herramienta de reconfiguración geopolítica en un mundo cada vez más multipolar.
En definitiva, el terrorismo no es solo un fenómeno de violencia, sino sobre todo un discurso maleable que los Estados han sabido utilizar en función de sus intereses estratégicos. Su ambigüedad ha permitido justificar guerras, intervenciones militares y políticas de control social que, lejos de erradicar las causas profundas de la violencia, las perpetúan desde nuevas perspectivas y formas. En un escenario multipolar, donde las potencias compiten por espacios y recursos geoestratégicos, el término ‘terrorista’ se convierte en un arma capaz de legitimar prácticas violentas en territorios propios y extranjeros. La paradoja es clara: mientras se invoca al terrorismo como la mayor amenaza a la paz y la seguridad internacional, su instrumentalización política es precisamente lo que mantiene abierto el ciclo de violencia y dominación. Reconocer esta tensión resulta esencial, no sólo para entender el orden mundial actual, sino para cuestionar hasta qué punto el miedo –transformado en política global– sigue siendo la herramienta más poderosa de quienes buscan gobernar. La comparación entre Estados Unidos, Rusia e Israel evidencia que el uso del concepto depende del actor y del objetivo estratégico: mientras algunos buscan proyectar poder internacional, otros lo aplican para mantener el control regional, mostrando que la definición de terrorismo es funcional y selectiva.
Referencias:
- COE Europa. (2016). Los costos en derechos humanos durante el Plan Colombia. https://coeuropa.org.co/los-costos-en-derechos-humanos-durante-el-plan-colo mbia-infografia/
- Cooper, H., et.al. (2025, 8 de agosto). Trump incorpora al ejército de EE.UU. en la campaña contra los cárteles de la droga. The New York Times en español. https://www.nytimes.com/es/2025/08/08/espanol/estados-unidos/trump-carteles -ejercito.html
- Duch, J. (2025, 2 de junio). Pese a ataques terroristas de Ucrania, Rusia irá a diálogo. https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/06/02/mundo/pese-a-ataques-terroristas-de-ucrania-rusia-ira-a-dialogo
- Faulkner, C., et.al. (2024, diciembre). Africa Corps: Has Russia hit a ceiling in Africa? CTC Sentinel, 17 (11). Combating Terrorism Center at West Point. https://ctc.westpoint.edu/africa-corps-has-russia-hit-a-ceiling-in-africa/
- Kennedy, A. (2025). Narcoterrorism. EBSCO. https://www.ebsco.com/research-starters/political-science/narcoterrorism
- Mantilla, S. (2008, enero-junio). Más allá del discurso hegemónico: narcotráfico, terrorismo y narcoterrorismo. 13 (1). SCIELO. http://www.scielo.org.co/pdf/papel/v13n1/v13n1a08.pdf
- Olloqui, J. (2004, julio-agosto). Reflexiones en torno al terrorismo. Doctrina.https://www.corteidh.or.cr/tablas/r23387.pdf
- Office of Public Affairs. (2015, 13 de mayo). Sinaloa Cartel leaders charged with narco-terrorism, material support of terrorism and drug trafficking. [Comunicado de prensa]. U.S. Department of Justice. https://www.justice.gov/opa/pr/sinaloa-cartel-leaders-charged-narco-terrorism material-support-terrorism-and-drug
- Simonovic, I. (s.f) La responsabilidad de proteger. UN Chronicle. https://www.un.org/es/chronicle/article/la-responsabilidad-de-proteger
- The White House. (2025, 20 de enero). Protecting the United States from foreign terrorists and other national security and public safety threats. [Orden ejecutiva]. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/protecting-the-united states-from-foreign-terrorists-and-othernational-security-and-public-safety-threa ts/
Egresada de la carrera de Relaciones Internacionales por la FCPyS de la UNAM. Ha participado como ponente en el 7emo Encuentro Internacionalista y en la X Conferencia de CLACSO en Colombia. Además, ha sido asistente técnica en el XXXIV Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI. Sus intereses académicos incluyen seguridad internacional, cooperación internacional, geopolítica, disidencias y análisis de conflicto.











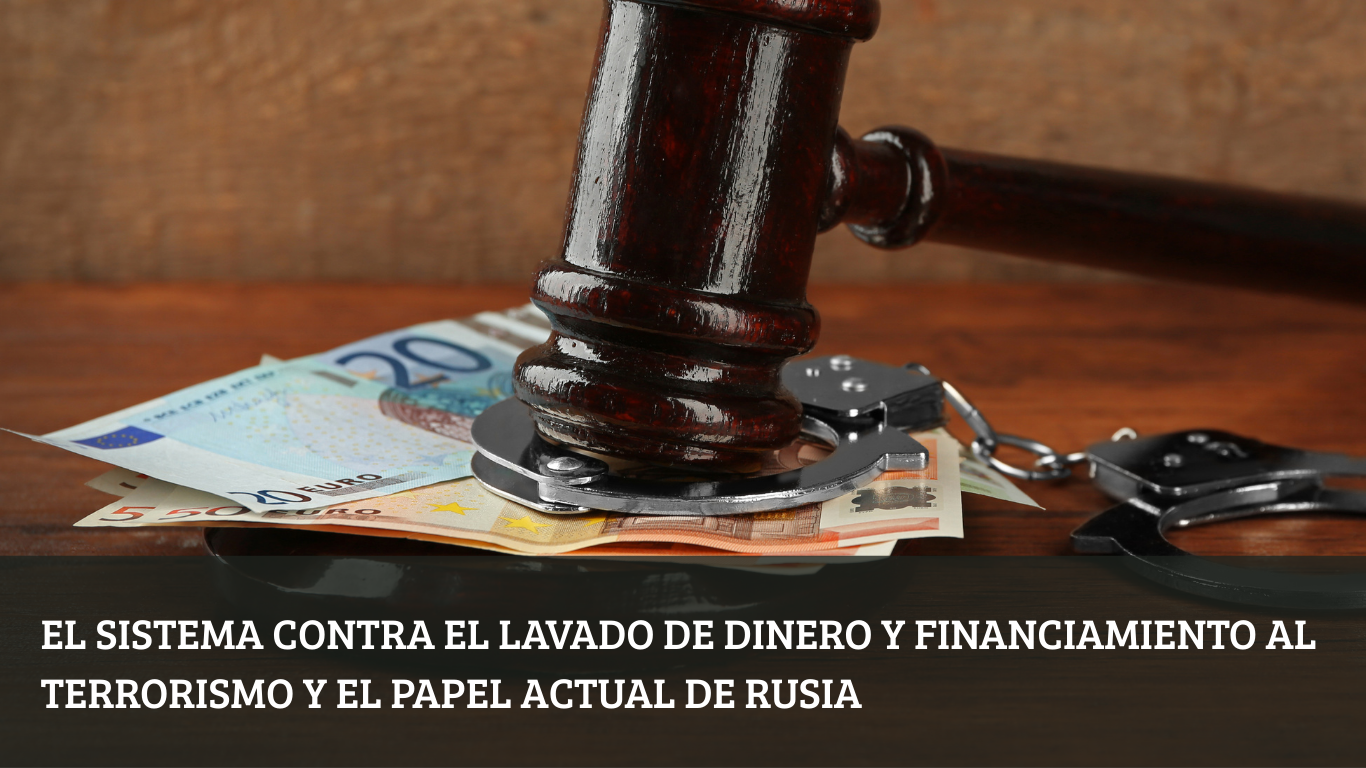
Deja una respuesta